Video del Dr. García de Sola sobre los Tratamiento quirúrgico de la Malformación de Chiari Tipo I

MALFORMACIÓN DE CHIARI I
Históricamente, esta malformación fue descrita por Hans Chiari a finales del siglo XIX, quien identificó varios tipos en función del grado y la localización del desplazamiento del tejido nervioso. El tipo I, objeto principal de este análisis, se caracteriza por la herniación exclusiva de las amígdalas cerebelosas sin otras malformaciones estructurales asociadas, y puede manifestarse en la adultez a pesar de su origen congénito.
Desde el punto de vista anatómico, el cerebelo se encuentra en la fosa posterior del cráneo. Las amígdalas cerebelosas, situadas en su parte inferior, adoptan una forma similar a una almendra. En los pacientes con Chiari tipo I, estas estructuras descienden hacia el canal espinal, obstruyendo la cisterna magna —una de las principales zonas de circulación del LCR—. Según la teoría hidrodinámica de Gardner, esta obstrucción puede deberse a un fallo en la apertura de los orificios del cuarto ventrículo durante el desarrollo embrionario, provocando presión excesiva que empuja las amígdalas hacia abajo.
Clínicamente, el Chiari tipo I puede ser asintomático o presentar síntomas neurológicos progresivos: cefaleas occipitales, alteraciones del equilibrio, debilidad y parestesias en las manos, dificultades para deglutir, trastornos respiratorios durante el sueño e incluso hidrocefalia. Algunos casos se descubren incidentalmente mediante una resonancia magnética solicitada por otras razones. La resonancia ha revolucionado el diagnóstico, permitiendo visualizar claramente el descenso de las amígdalas y evaluar la presencia de siringomielia.
El tratamiento de esta malformación es quirúrgico y no médico, dado que se trata de una desproporción entre el espacio óseo y el contenido neural. La intervención consiste en una descompresión de la fosa posterior mediante la resección de una porción del hueso occipital y, en muchos casos, la apertura de la duramadre para colocar una plastia expansiva. Esta plastia, frecuentemente elaborada con fascia lata del propio paciente, permite aumentar el volumen de la cisterna magna y restablecer la circulación normal del LCR.
Es fundamental realizar la cirugía con precisión técnica y herramientas avanzadas como neuronavegador y visualización tridimensional. Un mal cierre puede ocasionar complicaciones como fugas de LCR, meningitis o fibrosis, que afectan el resultado final. Por ello, aunque se trate de una operación relativamente sencilla en concepto, requiere la máxima exigencia quirúrgica.
En general, el pronóstico tras una intervención bien realizada es muy favorable, con una mejora clara en los síntomas y una calidad de vida notablemente superior para el paciente.
Rafael García de Sola
Director de la Cátedra UAM “Innovación en Neurocirugía”
Jefe del Servicio de Neurocirugía
Hospital Ntra. Sra. del Rosario
Madrid
Ver presentación Malformación de Chiari I
ANATOMIA
Antes de adentrarnos en el Síndrome, veamos la anatomía normal de la región.
En primer lugar, las amígdalas cerebelosas.
Su nombre viene del griego, que significa almendra.
Y son la partes más inferior de los hemisferios cerebelosos.
Se sitúan inmediatamente por encima del agujero magno.
Inmediatamente por delante, se sitúa el tronco cerebral.
Importante lugar de paso de información desde el encéfalo a la médula espinal y viceversa.
Así como asiento de estructuras que controlan la función de los pares craneales, centros respiratorios, etc.
El agujero magno, orificio de mayor tamaño en la base del cráneo, es donde se sitúa dicho tronco cerebral.
Es una zona de importante movilidad y complejidad anatómica, al tener que continuar con las primeras vértebras de la columna cervical, que sostienen la cabeza.
Esta relación funcional entre cabeza y columna cervical está controlada, regulada y realizada mediante una acción conjunta de unos complejos elementos musculares
HISTORIA
Sigamos por los hechos históricos, que centran muy bien el problema.
Fue Chiari quien primero refirió esta malformación, junto con otras dos malformaciones a este nivel cerebeloso.
Los discípulos de Arnold, que publica un solo caso, lo transmiten como malformación de Arnold-Chiari.
H. CHIARI, 1891, 1896
– 63 casos
– Tipo I: Ectopia Amígdalas Cerebelo
– Tipo II: Ectopia + Mielomeningocele
– Tipo III: Meningoencefalocele Occipito-Cervical
J. ARNOLD, 1894
– 1 caso
– M. GREDIG y E. SCHWLBE, 1907, discípulos, proponen denominarla:
* Malformación de Arnold-Chiari
R NORMAN y JG GREENFIELD, 1963
* Malformación de Chiari
Esta situación es solventada por la revisión realizada por Norman y Greenfield, en 1963.
A partir de ahí vuelve el mérito y el nombre a Chiari.
TIPOS DE CHIARI
Pasemos ahora a definir los tipos de malformación que se pueden dar a este nivel, según Chiari.
CHIARI Tipo I
El tipo I consiste en que las amígdalas cerebelosas están descendidas y ocupan el agujero magno, junto con el tronco cerebral.
En la imagen de la izquierda está trazada una línea que define la situación del agujero magno.
Se ve cómo la amígdala cerebelosa desciende por debajo de esta línea.
Igual ocurre en la imagen de la derecha.
Otro detalle a observar es que en estas secuencia de la RM el blanco corresponde a líquido, el líquido cefalorraquídeo (LCR).
Se puede observar cómo no hay LCR rodeando el tronco y la amígdala.
Señal de compromiso de espacio en el agujero magno, que está ocupado por el tronco cerebral y la amígdala cerebelosa, que actúa como un tapón.
La malformación de Chiari Tipo I es una ectopia cerebelosa.
Una colocación anómala de la amígdala cerebelosa, ocupando y pasando por debajo del nivel del agujero magno.
Pero, además, como veremos más tarde, se puede asociar con una siringomielia o, mejor, hidromielia.
Esta consiste en que aumenta el tamaño del canal ependimario (en la imagen de la derecha, del libro de Netter).
Dando una clínica progresiva de alteración de la sensibilidad y pérdida de fuerza en las extremidades superiores.
CHIARI Tipo II
El tipo II consiste en la asociación con una espina bífida y alteraciones más o menos graves a nivel lumbar.
CHIARI Tipo III
El tipo III consiste en la existencia de una salida de LCR y tejido cerebeloso a nivel occipital.
Seguiremos solamente con la descripción del tipo I.
CHIARI No Congénito
Hay también situaciones clínicas en que se produce un descenso de las amígdalas cerebelosas.
Porque hay una masa tumoral por encima y presiona el tejido cerebeloso y lo hace salir o herniarse por el agujero magno.
Como es el caso de esta figura, con un tumor de importante tamaño a nivel cerebeloso.
Es una situación grave, que requiere el tratamiento quirúrgico de la lesión expansiva tumoral.
FISIOPATOLOGIA DEL CHIARI I
Otro aspecto esencial para entender lo que ocurre en el Chiari tipo I, es la circulación del LCR.
El LCR está diseñado como protección del sistema nervioso (encéfalo y médula espinal). Discurre por el espacio subaracnoideo que lo rodea y éste “flota”.
A grandes rasgos, el LCR se produce en los ventrículos laterales, pasa al III ventrículo, acueducto de Sylvio, IV ventrículo y sale hacia el espacio subaracnoideo, a través de una orificios o agujeros: Luschka y Magendie.
El lugar del espacio subaracnoideo al que sale se denomina cisterna magna, porque es el espacio alrededor del encéfalo en que hay mayor cantidad de LCR.
El encéfalo flota dentro de la cabeza y a nivel del tronco cerebral hay más cantidad. Probablemente para permitir los amplios movimientos de cabeza sobre la columna cervical.
Para explicar cómo se produce esta herniación o, mejor, ectopia congénita de las amígdalas cerebelosas, hay varias teorías.
La más aceptada es la de Gardner.
Éste refiere que durante el desarrollo del encéfalo hay un momento en que se empieza a generar y circular el LCR.
Pero si hay un desfase entre la producción y circulación del LCR con que no se abren los orificios del IV ventrículo hacia la cisterna magna, hay acúmulo de LCR en los ventrículos, lo que presiona o empuja al cerebelo hacia el agujero magno, produciendo la ectopia cerebelosa.
Poco después se abren los orificios, pero ya queda la amígdala cerebelosa ocupando el agujero magno.
Si hay un retraso aún mayor, el LCR dentro del IV no tiene por donde salir y pasa hacia el canal ependimario medular, a través del obex (otro orificio del IV ventrículo, que lo comunica co el canal ependimario medular).
Esto aumenta o “infla” el canal ependimario (que es un canal virtual), provocando una hidromielia.
La persistencia del obex va a mantener e ir aumentando dicha dilatación ependimaria a lo largo de la vida.
Otra forma de explicar lo que ocurre, menos convincente, es que en algún momento hay un desajuste de la producción y circulación del LCR en la cavidad craneal, empujando las amígdalas cerebelosas hacia el agujero magno.
En ambos casos, como el LCR está circulando y manteniendo una cierta presión positiva dentro de la cavidad craneal,
el “tapón” de las amígdalas cerebelosas en el agujero magno puede ser un fenómeno espontánea y muy lentamente progresivo.
Depende la presión intracraneal y de si hay paso o un bloqueo completo del LCR en el agujero magno.
CHIARI Y SIRINGOMIELIA
La teoría de Gardner, como hemos visto, explica no solamente la ectopia cerebelosa, sino también el porqué se produce la hidromielia.
Desde el punto de vista clínico, hay un porcentaje alto de Chiari tipo I sin hidromielia.
Pero nos podemos encontrar cuadros de hidromielia o siringomielia sin ectopia cerebelosa.
Habiendo autores que proponen un Chiari Tipo O en que, aunque no hay introducción de las amigdalas cerebelosas en el agujero magno, éstas podrían estar en una situación en que bloqueen a este nivel la circulación normal del LCR y éste vaya hacia el canal ependimario, manteniendo la hidromielia.
CLINICA y DIAGNOSTICO
El diagnóstico del Chiari I y/o siringomielia era antes muy difícil de hacer.
Dependía de una clínica muy desarrollada y de pruebas invasivas (introducir aire o contraste en el espacio subaracnoideo).
Hoy día, gracias a la Resonancia Magnética, el diagnóstico es muy precoz y fácil.
Por lo que la clínica no suele estar muy desarrollada.
Las personas afectadas tienen cefalea a nivel occipital, inestabilidad, mareos y sensaciones raras que pueden confundir al médico con cuadros funcionales.
Hay que tener en cuenta también que hay personas a las que se les realiza una RM y se aprecia la existencia de la ectopia cerebelosa, toralmente asintomática.
La imagen pequeña es de otro paciente con Chiari I, en la secuencia T1 de la RM (el LCR es negro).
En la imagen de la derecha del mismo paciente, en secuencia T2 (en que el LCR es blanco), se aprecia la existencia de una importante hidromielia cervical).
Si se hace el esfuerzo de clasificar los posibles síntomas del Chiari I, hay hasta 5 cuadros clínicos que se van a ir combinando.
Las imágenes son otro caso de hidromielia cervical con Chiari I. En esta secuencia T1 de la RM el LCR es negro).
DIAGNÓSTICO
En el manejo diagnóstico hay que realizar varias pruebas:
- 1.- RM craneal y cervical. Incluso de toda la médula si hay una hidromielia clara
2.- TAC craneal y cervical. Para descartar anolmalías óseas a nivel de base de cráneo y primeras vértebras cervicales (atlas y axis)
3.- Estudios de sueño
4.- Potenciales evocados somatosensoriales y motores.
Las dos últimas para estudiar más en profundidad la función del tronco cerebral.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
¿CÓMO?
¿POR QUÉ?
Pasemos ahora a comentar el tratamiento quirúrgico.
Es un problema de falta de armonía entre continente y contenido.
No hay tratamiento médico.
Está justificado si los resultados son superiores a la evolución natural.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que la introducción de las amígdalas cerebelosas en el agujero magno hace que, por un lado, desaparezca la lámina de LCR protector del tronco cerebral y, por otro lado, que se inicie una situación progresiva de taponamiento del agujero magno, con compresión del tronco cerebral.
A lo que hay que añadir el aumento de la hidromielia, si existe previamente. Es, por tanto, un problema mecánico, que no responde a medicación.
La cirugía estará indicada si puede restaurar el equilibrio entre la “caja” ósea y el contenido de sistema nervioso.
La primera intervención que se diseñó fue siguiendo la propuesta de Gardner, de colocar un tapón muscular en el orificio de comunica el IV ventrículo con el canal ependimario medular.
Para esto se retiraba el hueso occipital, se abría la duramadre y aracnoides y se colocaba el tapón muscular.
Esta exposición amplia de las amígdalas cerebelosos y la entrada en el IV ventrículo (o) hacía la intervención muy agresiva y con postoperatorios tormentosos.
Por lo que se dejo de llevar a cabo. En la imagen, la flecha señala el lugar del obex. Se aprecian las amígdalas cerebelosas (x) tapando a ambos lados el tronco cerebral.
Actual
El tratamiento actual ha variado considerablemente y disminuido su agresividad.
El Dr. Sahuquillo lo describe muy bien en su capítulo publicado en el libro que editamos en 2014 sobre Cirugía Raquimedular.
El objetivo es aumentar el continente en la fosa posterior. Aumentar los límites de la caja ósea y de duramadre.
Pero de forma mínimamente agresiva.
- A.- Aumentar el continente en la fosa posterior
B.- Cirugía mínimamente agresiva
Se aprovechan los últimos avances en neuroimagen.
De manera que preoperatoriamente se obtienen imágenes de TAC y RM, con capacidad de realizar reconstrucciones 3D.
Así el cirujano tiene una idea mucho más clara de la situación anatómica de cada paciente.
Por otro lado, en el quirófano se cuenta con el Neuronavegador, que ayuda y guía al cirujano durante la intervención.
De manera que, en relación a las anteriores intervenciones, esta posición evita el riesgo de embolia gaseosa de la posición sentada y mejora la visión del campo quirúrgico.
La apertura se realiza en línea media, respetando al máximo la musculatura.
La craniectomía (retirada de la parte posterior del hueso occipital) se lleva a cabo con motores de alta velocidad, tallando el bloque de hueso a extirpar.
Dichos motores y fresas adecuadas facilitan la extirpación del borde posterior del agujero magno.
Video Craniectomía y laminectomía: Pueden apreciar en esta película cómo se talla el fragmento óseo que se va a extirpar.
Apertura y cierre de duramadre
- Máximo cuidado con aracnoides.
- Cierre con plastia fascia lata.
- Reconstrucción de cisterna magna.
Extirpado el hueso occipital, queda expuesta la duramadre.
Es importante abrirla de manera que no se rompa la aracnoides.
Por lo que las técnicas microquirúrgicas son esenciales.
De manera que dicha aracnoides va a marcar los límites de la cisterna magna que queremos reconstruir.
Para esto es necesario colocar una plastia de duramadre que aumente su tamaño.
Así queda aumentado el volumen de la fosa posterior y reaparece dicha cisterna magna.
En estas imágenes se expone una secuencia de la intervención quirúrgica.
Se abre la duramadre en la parte más inferior y, con un cuchillete especial, se abre la duramadre en forme de Y
Se ve cómo se respeta la fina capa transparente de aracnoides, que contiene el LCR.
Y que, al expandirse, va a formar una cisterna magna.
A continuación se cierra la duramadre, pero se coloca la plastia de fascia lata.
De manera que se agranda el espacio por detrás del tronco cerebral.
Esta plastia se tensa hacia afuera con unas suturas que se fijan al musculo.
Esta capa muscular se cierra, así como la piel.
No se coloca hueso.
Video Apertura y cierre de la duramadre. Plastia de Fascia: En esta película se aprecia la apertura de la duramadre, respetando la aracnoides. Y la colocación de la plastia de fascia lata.
Al final, en este caso, se ha utilizado un sellante de trombina.

En cuanto a las plastias que se pueden colocar, para aumentar el espacio intradural, hay muchas variantes.
Desde nuestro punto de vista, la fascia lata es la mejor.
Es la aponeurosis que contiene los músculos a nivel del muslo. Es muy similar en textura a la duramadre.
De manera que, en muchas ocasiones, se utiliza en Neurocirugía para cerrar adecuadamente fallos en la duramadre.
Por lo que al principio de la intervención, se realizar el acceso al muslo y se obtiene dicha fascia lata y algo de grasa.
La apertura de la fascia es posible cerrarla con puntos.
Desde nuestro punto de vista, la fascia lata es un tejido natural, muy similar a la dyuramadre y con menos riesgo de ocasionar reacciones cicatriciales adversas.
Así como su sutura adecuada a la duramadre va a permitir un cierre hermético.
También se puede utilizar un sellante, que se coloca sobra la unión de duramadre y plastia.
Pero, al utilizar la fascia lata adecuadamente suturada, no es necesaria su utilización.
Problemas
- Cierre defectuoso de duramadre:
Riesgo de meningitis
Adherencias. Perdida de eficacia - Mayor frecuencia de problemas de herida quirúrgica:
¿Circulación LCR desconocida?
¿Aumento de Presión Intracraneal?
Los problemas que plantea esta intervención son fundamentalmente debidos a un cierre inadecuado de la duramadre.
Esto va a conllevar la salida de LCR, por fuera de la duramadre, ocasionando un pseudomeningocele.
Se nota que la zona de la intervención está muy hinchada y blanda al tacto.
Lo malo es que la tensión del LCR puede abrir la herida a nivel de la piel y ocasionar una salida de LCR, con el grave riesgo de infección y meningitis.
Es llamativo que, en estos pacientes, este tipo de complicación es más frecuente y es más difícil de solucionar adecuadamente, que en otro tipo de pacientes a los que se les haya realizado también un abordaje quirúrgico en esta zona.
RESULTADOS
En esta dispositiva se presentan dos casos, con las imágenes pre y postquirúrgicas.
Un paciente con Chiari I, con descenso amigdalar. Y en el post se aprecia cómo aparece LCR (blanco) en la zona operada, como una nueva cisterna magna.
En al caso de las figuras inferiores, además del Chiari I hay una hidromielia cervical. A la izquierda la médula cervical está muy engrosada con gran contenido de LCR (negro) en su interior.
En las dos imágenes, central y derecha, se aprecia la aparición de la cisterna magna y la disminución muy importarte de la hidromielia.
En este caso, además del Chiari I hay una hidromielia cervical. A la izquierda la médula cervical está muy engrosada con gran contenido de LCR (negro) en su interior Secuencia T1 de la RM).
En las dos imágenes, central (secuencia T2) y derecha secuencia T1), se aprecia la aparición de la cisterna magna y la disminución muy importarte de la hidromielia.
INDICACIONES QUIRÚRGICAS
- 1.- Oligosintomáticos con alteraciones de sueño o PESS
- 2.- Oligosintomáticos con < 50 años y con cavidad siringomiélica
- 3.- Sintomáticos con ausencia de cisterna magna (Chiari 0)
- 4.- Asintomáticos con descenso amigdalar (Chiari I)
- 5.- Mujeres que planifiquen un embarazo
- 6.- Niños con siringomielia y/ afectación pares bajos.
Hay importantes controversias acerca de las indicaciones quirúrgicas
En este listado están los casos dudosos donde hay que plantear el riesgo/beneficio de la intervención,
En un acuerdo entre el paciente y la experiencia quirúrgica del neurocirujano.
Si el lector desea profundizar, puede dirigirse a estos dos trabajos, donde se expone de forma exhaustiva las indicaciones quirúrgicas.
Los puede encontrar en esta página web.
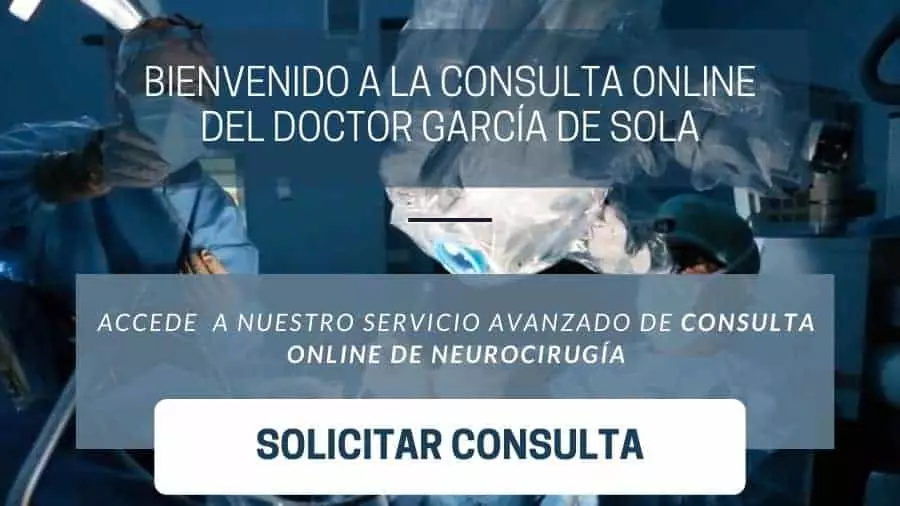

































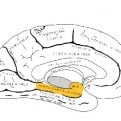
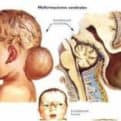

Buenas tardes
Una información muy interesante